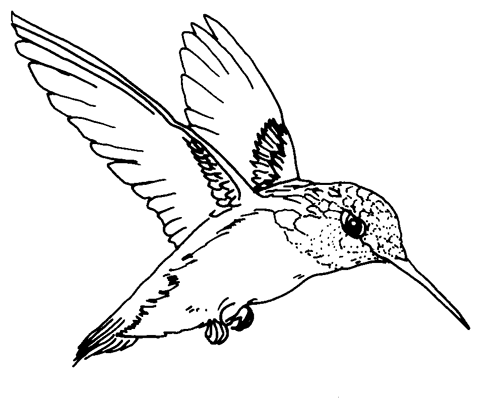Reconozco que me gustaba Brígida y de eso hace más de quince años. La conocí en el pueblito aquel a donde me tocaba ir todos los diciembres. Estaba ese día en la plaza con la vieja Paz ayudándole a vender un poco de yerbas que curan y la gente se arrimaba a comprarle por creer en la mano milagrosa de la señora. Ni se me vino a la cabeza que la muchachita fuese su hija. Apenas tenía un parecido muy lejano en la fisonomía espigada del cuerpo. Algo en el porte de yegua fina desdibujado con los años, pero es su hija, me dijeron otras señoras y tiene dos más, son un poco menores y a veces acostumbra traerlas. Supe entonces que la vieja vivía a dos horas del pueblo en una casa perdida a la orilla del camino. Siempre se le veía en las plazas con sus manojos de yerbas para curar los males del cuerpo y del alma. Y era a causa del poder curativo que ella sabía imponerle, me enteré luego, es una mujer muy rara, me dijeron, solo duró cinco años casada y al marido se lo llevó una locura que lo mató en un par de semanas. Hay quienes le achacan la muerte del hombre, pero eso no era todo, tenga cuidado de acercarse a esas muchachas, me dijo una abuela de las que todavía usaban pañolón negro y sombrero para salir al pueblo. Tal vez tenía algo de cierto, me dio la impresión cuando me acerque y me quedé largo rato mirando el rostro de Brígida, esos ojos negros que parecían tener la mirada perdida en algún punto perdido de la montaña, su cara como de cera y sus pies un poco descuidados. La vieja me cruzó una mirada de navajazo que hubiera querido cortarme hasta la respiración. Me salvó el asedio de los compradores de yerbas; sin embargo la vieja quiso desquitarse con la muchacha apenas se dio cuenta que también me miraba y seguía quieta como un árbol sin hacer caso al llamado que se volvió un grito y la hubiese puesto a reaccionar a cachetadas de no ser por los clientes pero qué le pasa, estúpida, alcánceme la albaca y la manzanilla, maldita sea, ajenjo no, que vaina con esta juventud de ahora, como si saliera de un pozo profundo si señora ya voy pero le dije que me alcanzara una de cada una y me trae un poco de tomillo déjeme que lleguemos a la casa. Fue entonces cuando traté de alejarme hacia el otro lado de la plaza donde vendían pasteles de yuca y me encontré con Augusto, un amigo recién conocido hacía unos tres días y me presentó a una muchachita muy parecida a Brígida casi como si fueran gemelas ya me voy porque me deben estar esperando, tu sabes como es ella, debe estar que reniega y después viene a cobrarme a la salida. Confirmé entonces que en efecto, era una de las hermanas menores y la vieja detestaba a cualquier hombre con el solo intento de mirarlos, además debía cuidarme me dijo Augusto tratando de reírse pero esto es en serio, hombre, con esa vieja debe uno andar con los ojos bien abiertos, asó como aquí la respetan por las yerbas esas la gente también le teme. Esto lo dicen no sólo en los, pueblos donde va a vender sus menjurjes. Si uno escucha a los de la montaña le podrán decir mucho más. El caso es que Augusto la llevaba bien con Adelina y llegara el agua a donde le fuera se la iba a robar un día de estos.
La cosa era llegar en bicicleta por la carretera y esconderse por entre los matorrales, no muy cerca de la casa pues los perros de la vieja tenían fama de asesinos y uno nunca sabe, cuando el olfato de ella se alteraba acostumbraba soltarlos de día para que en el monte destrozaran a cualquiera. Augusto se arriesgaba a hacer estos recorridos los sábados y los lunes cuando no salían a ningún pueblo. Me dijo te consigues una buena bicicleta y nos vamos, ya veras, si te gusta la Brígida como es que burlamos la vigilancia de la bruja esa.
Desde entonces lo acompañaba en aquel recorrido por el camino que no siempre permitía ir montados en las bicicletas. Era subir y bajar hasta cuando llegábamos a unas minas abandonadas. Allí escondíamos las bicicletas en los matorrales, nos íbamos caminando una media hora hasta llegar a unas piedras grises que parecían colgadas de la montaña. Augusto se paraba en una de las rocas y lanzaba su silbido de pájaro. Tres veces y luego se descolgaba como un gato. Me dijo espere detrás de aquel nogal y ya veremos el resto.
Cada lunes y sábado tenía mis citas con Brígida sin necesidad de acercarme a ella los jueves en la plaza a soportar la horrible mirada de doña Paz. Ni siquiera intentaba acercarme al puesto donde vendían la valeriana para calmar el insomnio y la manzanilla matricaria que curaba los desarreglos de la matriz de las señoras después del segundo parto y cosas así.
--Debemos tener cuidado en adelante –nos advirtió Brígida, un día en que llegó sola a cumplirnos la cita--. Algo sospecha mi mamá y hoy dejó encerrada a Ángela desde temprano.
--¿Pero no ha dicho nada? –preguntó Augusto.
--Nada, ni da a entenderlo.
--¿Entonces?
--Es que ella disimula muy bien las cosas.
--¿Y qué debemos hacer entonces?—le dije.
--Nada, sólo dejemos pasar unos días.
Se supone que la mantuvo encerrada cerca de ocho días. Les prohibió a Brígida y a Susana llevarle cualquier comida y evitaba mencionar pormenores. Las cosas durante esa semana fueron tan misteriosas como la casa refundida en el monte. Recuerdo que le propuse a Augusto ese jueves de mercado en el pueblo, espiar muy temprano el puesto de yerbas de la vieja a ver si había venido Ángela, en caso de no verla nos iríamos en las bicicletas a buscarla a la casa. Y así fue. A las ocho, aún con el frío de la mañana de enero, la neblina desprendiéndose a bocanadas de la montaña, empezamos nuestro recorrido loma arriba, parando a veces en los huecos donde no podíamos con las bicicletas. Nunca nos pareció tan solo aquel lugar. No se oían ni los pájaros, ni el viento haciendo chasquear las ramas. Tan solo el ruido de las bicicletas sobre el empedrado. Era la primera vez que íbamos a llegar a la casa y nos preguntábamos que estaría haciendo Ángela a esa hora. Si de verdad la vieja la pudo haber dejado en la casa. Estábamos a unos treinta metros, era una fachada color cal, con tejas de barro rojizas, sostenidas por columnas de madera; cuando nos detuvo la presencia de un viejo bajito, cubierto de una ruana desflecada y una barba escasa. Parecía un enano con su risita y su mirada maliciosa.
--Hasta que se arriesgaron a venir –nos dijo mientras abría la boca y dejaba ver unos cuantos dientes de ratón.
--¿Cómo así? –le dijo Augusto casi sin dejarlo terminar.
--Ya nos son suficientes las citas entre el monte –insistió como si Augusto no lo hubiera interrumpido.
--¿Qué quiere decir con eso? –intervine y el viejo me lanzó una mirada de zorro, como si ya nada fuera novedad.
--Pues que ya los he visto varias veces por ahí con las muchachas.
--Entonces fue usted el que le contó a la vieja—le dijo Augusto.
--¿Contarle qué?
--Pues que ellas se encuentran con nosotros.
--Si por mi fuera ya cuanto hace que se sabría. Pero no. Yo ni me acerco a esta maldita casa cuando está esa vieja y más vale que se anden con cuidado porque les espera una bien buena.
--¿De qué habla?
--Miren muchachos, por aquí se dicen cosas. Es mejor prevenirlos por si acaso. Cuando la vieja los invite a visitar a las muchachas reciban todo lo que les ofrezca, sin desconfianza y sin miedo. No le vayan a decir que no a nada. Pero en la segunda que ustedes vengan no se atrevan a recibirle ni una pizca de nada.
--¿Y quién nos asegura que la vieja nos va invitar a almorzar?
El viejo lanzo de nuevo su risita.
--Lo van a ver muchachos. Esto yo ya me lo sé. Y por hoy devuélvanse porque la muchacha no está en la casa. Yo se como se los digo.